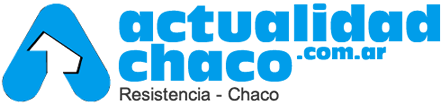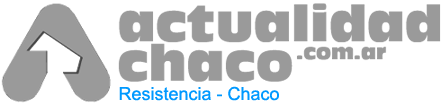Nacionales
Ciudadanía precoz para adolescentes tardíos
Es frecuente escuchar que la edad de la adolescencia se ha extendido en la sociedad contemporánea.

Domingo, 9 de septiembre de 2012
¿Cómo se articula esto con la propuesta de dar a la franja etaria derechos propios de la adultez, como el voto?
En momentos en que se debate en la Argentina un proyecto de ley que otorgaría plenos derechos cívicos a los jóvenes a partir de los 16 años, puede ser útil repasar lo que representa la adolescencia en la vida de una persona. ¿Es una etapa claramente delimitada? ¿Qué factores, psicológicos y socioeconómicos, la determinan?
“La adolescencia se ha prolongado en los últimos tiempos, afirma Felisa Lambersky de Widder, pediatra, psicoanalista y coordinadora del departamento de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Al contrario de lo que ocurría varias décadas atrás, cuando a los 20 años se ansiaba la independencia y era común irse a vivir solo o con algún amigo, fuera de la égida familiar, hoy en día el adolescente medio permanece en el hogar materno, hasta tal vez más allá de los 25 años, por decir un número que puede extenderse en el tiempo”.
Esto se debe, según Widder, “a que las familias en las clases media y alta en especial, favorecen esa permanencia en función de las ‘comodidades’ que brindan a sus hijos”.
“Los propios padres de estos jóvenes de más de 20 años –ejemplifica- suelen referir que sus hijos están viviendo todo el tiempo en su habitación como si fuera su departamento privado, en donde permanecen incluso con sus parejas. Tal vez esta actitud favorecedora de los padres tenga que ver con ciertas racionalizaciones del tipo ‘en casa están más seguros’ o ‘así sé que no se drogan’, etc”.
“La adolescencia no es un período circunscrito de la vida, responde la psicoanalista Ana Rozenblum a la consulta de Infobae.com. Puede aparecer antes y prolongarse después de una cierta edad. En realidad es un estado mental. Existen adultos adolescentes tanto como adolescentes adultos. Hay adultos que son siempre adolescentes y otros que recaen en la adolescencia. Podemos hablar entonces de adolescencias interminables, como también de adolescencias resucitadas y, hasta prematuras”.
“El tiempo de la adolescencia es un tiempo de transformaciones, las del cuerpo generalmente preceden a las psíquicas y también se adelantan a los cambios en las relaciones del sujeto con los otros. Las transformaciones del cuerpo se completan en algún momento, pero las psíquicas podrían no completarse nunca a lo largo de la vida”, agrega Rozenblum.
Los factores que inciden en la ampliación de los límites de la adolescencia no son sólo de orden psíquico sino también socioeconómicos. “Hace falta ganar mucho dinero para independizarse”, advierte Widder. “En las clases bajas los adolescentes trabajan a veces incluso antes de terminar el secundario, pero viven hacinados, o toman otras direcciones, más ligadas a la transgresión, aunque la droga es un fenómeno de todas las clases sociales y tiene que ver con el malestar afectivo principalmente”.
También en opinión de Ana Rozenblum, el ambiente es determinante en el hecho de que la adolescencia se prolongue, a veces interminablemente: “El contexto histórico-familiar-social, a través de sutiles anudamientos, puede hacer aparecer como individual, aquello que es condición de la cultura. Por lo cual es necesario articular siempre la historia singular con la colectiva. No podemos reducir los elementos explicativos sólo a factores intrapsíquicos, singulares, ni tampoco realizar una reducción inversa, limitándolos a causas socio-culturales”.
Y, coincidiendo con su colega Widder, Rozenblum agrega: “Como psicoanalistas, advertimos que hay padres que favorecen el crecimiento y la exogamia de sus hijos, como también están aquellos que la obstaculizan, y no les permiten vivir sus propias experiencias. Algunos disfrazan estas conductas bajo una serie de racionalizaciones respecto de potenciales peligros, y actúan cual padres sobreprotectores infantilizando a sus hijos”.
“El destino de un sujeto adolescente –concluye– permanece indisociable de su entorno familiar cultural ideológico y de su medio social, así como de las condiciones económicas y políticas en las que tiene que vivir, sometiéndose o tropezando con ellos”.
Widder, por su parte, sostiene: “Hoy los niños y adolescentes asumen más tardíamente responsabilidades, a los padres les cuesta más establecer límites claros y es por ello que la autoridad pierde eficacia, cuesta más renunciar al placer y postergar la satisfacción. La cultura del ‘todo ya y ahora’ predomina y permite la persistencia en una posición más infantil. Esto es acentuado por la tecnología que aparenta realizar la magia de la inmediatez”.
¿Es el adolescente más permeable a la presión de su entorno, tanto de sus pares como de los adultos?
“El adolescente, dice Widder, para salir de la endogamia, es decir, poder separarse de la familia, tiene la tendencia a idealizar los grupos. Se integra en un grupo en el cual se constituye un líder que puede ser espontáneo o impuesto por el grupo dadas sus características de personalidad. Se produce así el fenómeno de masa donde todos siguen al líder y sus ideas influencian al resto y forman una alianza; cuestión que está dada, como dije antes, por su necesidad de apartarse de sus padres.”
No significa que la familia no tenga influencia sobre ellos, aclara. “El instituto educativo también, es decir que los líderes captan adolescentes y en especial si éstos son carenciados afectivamente”.
Para Ana Rozenblum, la adolescencia es “un tiempo de cuestionamiento del equilibrio psíquico que hace al adolescente más vulnerable a las respuestas del entorno. Es el tiempo de una transformación radical y compleja que puede trabarse hasta conducir a un impasse permanente”.
La mirada desde la sociología
“La sociología ha trabajado más con el concepto de sectores juveniles o de jóvenes porque la adolescencia como una etapa de construcción del adulto es más propia de la psicología”, aclara el sociólogo y antropólogo Daniel Míguez.
Admite que “hay una corriente que sostiene la idea de una extensión del período de adolescencia, es decir, de dependencia de una generación respecto de otras, dependencia afectiva, emocional pero también económica”.
“En rigor, dice, cuando la sociología se ha referido a la juventud lo ha hecho sobre todo al surgimiento, en la segunda mitad del siglo XX, a una suerte de cultura juvenil que se expresa en ciertas formas de consumo, en ciertas modas, a una tendencia a establecer diferencias muy marcadas entre los jóvenes de 15 a 25 y la generación de sus padres, en los hábitos de consumo y también por el surgimiento de ciertas ideologías que empiezan a construirse en esa época; en síntesis, es una categoría histórica que surge después de la segunda guerra”.
En cuanto al factor socioeconómico, dice Míguez: “Siempre en los sectores medios o medio altos el proceso de inserción en el mercado de trabajo ha sido más extenso que en los sectores de bajos recursos porque en general la lógica económica de reproducción de las unidades familiares implica una inserción más temprana en el mercado de trabajo, una independencia más rápida de los nuevos núcleos familiares, matrimonios más tempranos; de todos modos no se trata de una tendencia reciente”.
¿Están los jóvenes más politizados hoy que en el pasado?
“Es una respuesta complicada porque en realidad no tenemos datos que nos permitan comparar, responde Míguez. El contraste con la juventud de los 60 y 70 es complejo porque en aquella época había un sector juvenil muy politizado que era muy visible, pero no sabemos si la mayoría de los sectores juveniles estaba muy politizada también. Sospecho que si hacemos estadística nos va a dar que se trataba de un sector minoritario, muy visible, pero minoritario. Y en la actualidad me parece que sucede una cosa parecida. Hay un sector de la juventud que participa en política pero que en términos cuantitativos probablemente sea minoritario; ha cobrado cierta visibilidad porque el gobierno le ha dado un rol, probablemente eso lleve a una participación mayor, pero no sé qué pasaría si comparáramos con la década del 80, por ejemplo, cuando se produjo el retorno democrático, probablemente hasta sería un poco menor”.
Finalmente, sobre el proyecto de voto a los 16 años, piensa que “es una medida que debería ser mejor planteada, mejor elaborada y con una mayor justificación de por qué en este momento”, aunque aclara que no tiene “una opinión formada porque no hay demasiados datos que permitan evaluar el proyecto”.
Aún así, considera “extraña” la iniciativa: “Habría que estudiar mucho mejor qué efectos puede tener esta medida pero lo que no veo muy claramente es por qué ahora, qué justificaría modificar la normativa en este momento, más allá de que uno puede sospechar alguna motivación política pero, independientemente de eso, no queda muy clara la razón para hacerlo en este momento, ya que no parece responder a una necesidad ni a una coyuntura en la cual uno vea una dinámica en la sociedad que justifique modificar ese tipo de parámetros”.
Fuente:Infobae